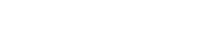Autor: Dr. Jorge Gaspar Hernández
Director General del INC
 En estos días algunas de nuestras gestiones institucionales se han estancado después de promesas de tramitación que parecen haber sido atole con el dedo.
En estos días algunas de nuestras gestiones institucionales se han estancado después de promesas de tramitación que parecen haber sido atole con el dedo.
Estaba en esas, cuando la palabra “atole” me trajo recuerdos de Zitácuaro que me animaron, por lo que deseo compartir algunos. Ahí llegué, con mi madre y hermanos al finalizar la década de los cincuenta, después de haber estado en Nueva York de los 3 a los 9 años. Estuvimos unas semanas en casa de mi abuelo materno mientras mi papá instalaba su consultorio y conseguía casa en Puebla.
En esa época, Zitácuaro era un pueblo arbolado, vernáculo y colorido. Era un pueblo bonito.
Su corazón lo constituían la sencilla plaza central, la iglesita que estaba al frente y, a una cuadra, el mercado. La mayoría de las construcciones eran de paredes gruesas y de una planta, ninguna rebasaba los dos pisos, y las que sí, lo eran contadas. Los techos de las casas eran de tejas de barro cuya pendiente sobresalía sostenida por vigas de madera perpendiculares a los muros y que me encantaba ver. En la periferia del pueblo, los muros de adobe estaban sin recubrir, las ventanas eran pequeñas y los techos eran de tejamanil (una de tantas palabras enteramente nuevas para mí). En conjunto con la casa del abuelo, estas impresiones me sensibilizaron a la arquitectura colonial provinciana.
Entonces, casi la mitad de la población masculina llevaba gabán. Mi tía Meche me regaló uno muy bonito, color café con figuras geométricas negras y discretas líneas rojas; recuerdo que me raspaba los lados del cuello, cosa que no me molestaba porque suponía que así debía ser. Casi todos los hombres llevaban sombrero, como en Nueva York, pero muy diferentes: además de ser de palma, el ala era más ancha y tenía atado en su orilla posterior un cordoncito del que pendía un flequillo. Y muchas mujeres usaban rebozo, aún las jóvenes, que con él sujetaban en la espalda a su bebé. También me llamaron la atención los huaraches, de uso muy común, pero más me sorprendía ver a varias personas andar descalzas, caminando como si nada sobre empedrados o charcos.
Te invitamos a continuar con la lectura en la página 6 de Motu Cordis